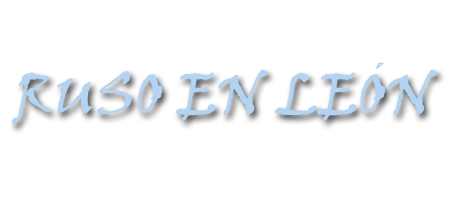Mi Año Nuevo 2015.La noche de 30 a 31 de diciembre dormí muy mal. Mi sofá estaba debajo de una de las dos ventanas de la habitación que mi madre había preparado para mi hija y para mí, y no dejaba de notar el contraste que había entre la temperatura de dentro y la de fuera. El calor exagerado de la habitación hacía que me destapara, pero luego una ráfaga de aire helado entraba por la ventana y me despertaba de golpe… La niña que estaba durmiendo en la cuna arrimada a mi sofá también se movía mucho. Tenía catarro y le costaba respirar. Se despertó del todo cerca de las ocho, se sentó y dijo medio llorando:
- Насморк…
Catarro, sí. Aunque al estar en Rusia en invierno es mejor tener un simple catarro antes que gripes, anginas, bronquitis y otras cosas.
La niña no quiso ni probar su desayuno, y mi madre le dio unas galletas en forma de ositos que le gustan mucho al hijo de mi hermana que tiene casi cuatro años. Los dos estuvieron comiendo esas galletas viendo dibujos en el canal infantil “Karuselka”, y yo mientras comí sin ganas un bollo relleno de crema que compré el día anterior para probar algo distinto.
Detrás de la ventana todo se derretía y goteaba. El termómetro marcaba un grado sobre cero. Así comenzó la última mañana de 2014.
Mi hermana se marchó a trabajar. Es bibliotecaria y trabaja en la Biblioteca Nacional. Nos quedamos en casa los cuatro: mi madre, el niño, la niña y yo.
Pensé que el catarro que tenía mi hija no le impediría disfrutar de un pequeño paseo por la nieve, y decidimos sacar a los niños al parque infantil más cercano. En realidad quise salir porque vi que la nieve no tardaría en desaparecer y pensé que quizá ya no volveríamos a verla, por eso tenía ganas de hacer un muñeco de nieve y enseñárselo a la niña. El “sniegovik” es un personaje típico del invierno en Rusia. Mi hija ya lo conocía de los dibujos animados soviéticos, pero que nunca había visto uno “real”.

El parque que me había gustado el verano pasado seguía siendo muy bonito, la pintura de los columpios y toboganes aún parecía nueva y se veía que todo estaba en muy buen estado. Aún había bastante nieve, y algunos niños muy pequeños y tan abrigados que apenas se podían mover hurgaban en ella con sus palas de plástico. Alguien ya había hecho un muñeco de nieve por la mañana pronto, y un niño de unos cinco años que paseaba con su abuela intentó destruirlo, pero la abuela no se lo dejó. Mi sobrino enseguida se subió a un tobogán y viendo que mi hija se sentía un poco extraña en un parque nevado, me puse manos a la obra. Lo de hacer bolas de nieve con las manos sin guantes me hizo recordar una sensación que tenía completamente olvidada. El tener de repente los dedos enrojecidos, entumecidos, que ya no sienten nada ni son capaces de hacer nada... Qué frío tan horroroso… ¡pero merece la pena!
Mi madre me sorprendió cuando me dijo que lo mejor sería hacer un hueco encima de cada bola antes de montar en ella la siguiente, porque así quedarían mejor sujetas. No me imaginaba que mi madre supiera tanto de los muñecos de nieve. Cuando el “sniegovik” ya estaba hecho, intenté buscar piedras o ramas para ponerle los brazos, los ojos, etc., pero no encontré nada. Entonces mi madre encontró en su bolso dos caramelos de grosella negra que tenían un color violeta y brillaban, y los utilicé como ojos. Resultó que también llevaba una laca de uñas roja, y pudimos pintar una boca. Los brazos los hice de nieve, la nariz también. La niña insistió que no fuera una persona, sino un gatito, e hicimos algún cambio para que se le pareciera. Luego nos hicimos fotos con el gato de nieve y volvimos a casa.
Al haber acostado a mi hija, esperé a que mi hermana volviera del trabajo, y así mi madre y yo pudimos salir a hacer unas compras.
Las calles estaban llenas de charcos que cubrían la nieve y el hielo a medio derretir, y había que tener mucho cuidado al andar. Una cosa es resbalar y caerse sobre la nieve o el hielo, y luego simplemente levantarse y seguir caminando, y otra cosa es caerse en un charco de agua helada y tener que volver a casa a cambiarse.
A mí me hacía falta cambiar dinero, pero el banco ya había cerrado y tuve que pedir a mi madre que me dejara prestados unos rublos.
Entramos en una farmacia para comprar unas gotas infantiles para el catarro, luego compramos unos regalos para los niños (más regalos para el montón ya preparado) en la tienda de juguetes “Deti” y al final nos acercamos a un puesto de venta de árboles de navidad naturales. Abetos. El señor que los vendía nos enseñó dos o tres. Eran todos completamente idénticos.
- А откуда они? (¿De dónde son?) – pregunté.
- Из Перми. Их выращивают специально для праздника. (De Pierm. Se plantan específicamente para estas fechas).
Elegimos uno que parecía algo más pequeño que otros, pagamos 500 rublos, que son unos 8 0 9 euros, dependiendo del curso que no para de cambiar.
Cuando llegamos a casa y mi hermana vio el árbol, no se mostró nada contenta. ¡Pero si llevaba días queriendo comprar uno! Y ahora estaba cansada después de trabajar y no le hacía gracia pensar que había que colocar el árbol en algún sitio, adornarlo... De hecho en la cocina ya había uno artificial y en la habitación de mi sobrino otro, también con adornos y luces. Pero el natural era mucho más especial, claro. Olía a nuestra infancia.
- А как же мы её поставим, если подставки у нас нет? (¿Y cómo lo colocamos si no tenemos ninguna base para estos árboles?)
La base no la pudimos comprar, no quedaban.
Mi madre salió del piso para buscar un cubo en el pasillo compartido con los vecinos que se utiliza como un almacén, y entonces tuvo mucha suerte de tropezar con el vecino, un chaval veinteañero, Dimka, a quien conozco desde que era un bebé recién nacido. Dijo que nos iba a ayudar.
- Не закрывайте дверь, я сейчас. (No cerréis la puerta, ahora vuelvo).
Unos minutos más tarde volvió con un cubo lleno de arena. Entiendo que pudiera encontrar un cubo, pero ¿de dónde habría sacado tanta arena?
Todo estaba solucionado. Pusimos el árbol en el dormitorio que compartíamos mi hija y yo, al lado de la chimenea, y quedó muy bonito con los adornos y las luces de IKEA que aún estaban sin estrenar.
Decidimos que a los niños les daríamos sus regalos unas horas antes de acostarlos para que aún no estuvieran muy cansados y pudieran jugar un poco antes de ir a la cama. Entonces a las siete de la tarde nos pusimos todos la ropa de fiesta. Mi hermana me dejó prestado un vestido de cóctel color rosa coral y ella se puso un así llamado vestidito negro. Mi madre se vistió de negro también acompañándolo con bisutería plateada y un pequeño sombrero muy elegante. A mi sobrino le pusieron una camisa blanca y un nudo de corbata mariposa, y mi hija estrenó un vestido de fiesta que le quedaba de maravilla, pero… ¡lo que me costó convencerla para que se lo pusiera!
Luego llevamos todos los regalos de los niños al árbol nuevo y los pusimos debajo de él. Cogimos a los niños y las cámaras de fotos y pasamos un rato muy divertido abriendo los regalos de ellos. Montones y montones de juguetes… Ahora de aquello queda un vídeo y un centenar de fotos.
Mientras mi hermana y yo estuvimos jugando con los niños tan excitados y contentos que se hacía difícil pensar en cómo hacerlos ir a la cama, mi madre se ocupó de la cena. Teníamos varias cosas de primero y decidimos que el segundo no haría falta. Hubo dos ensaladillas, algo de pescado ahumado, carne curada de distintos tipos, tomates, pepinillos, etc.
Al final, cuando acosté a mi hija que no quería dormirse después de un día tan ajetreado y depués de haber llorado mucho a la hora de echarle yo las gotas para la nariz, entré en la cocina donde ya estaba todo preparado. Mi hermana ya estaba tomando una copa de vino georgiano que quedaba de la noche anterior, y cuando lo terminó, abrimos el Rioja mío preparado para aquella cena y nos servimos las ensaladillas. Me conecté al Skype para hablar un poco con mi familia española. Ellos se habían reunido en la casa de mi suegra y tomaban unas cervezas porque era muy pronto para empezar a celebrar. En Píter eran las once y en España eran las nueve.
Cenamos muy bien. Acertamos con las ensaladillas y los entremeses, el segundo no hizo falta. De hecho yo, por ejemplo, sólo comí que la ensaladilla “olivier” que tanto echaba de menos y que en España no me sale igual por culpa de la mayonesa y los pepinillos que son distintos.
En la tele había conciertos del Año Nuevo, pusimos la primera cadena. Entre los vocalistas jóvenes del programa “Golos” (“La Voz” en su versión rusa) había cantantes famosos de la época soviética y las décadas posteriores. Agutin, Priesniakov, Orbakaite. Qué viejos están… hacía mucho que no los veía. A mí me gustaron enormemente dos canciones que hasta entonces nunca había oído: “Opiat metiel” y “Obernites” de Leps y Meladze.
“Опять метель» (“Vuelve a nevar”)
https://www.youtube.com/watch?v=VXFocdQ3q0I“Обернитесь» (“Dese la vuelta”)
https://www.youtube.com/watch?v=ml5gF7q1R_gLuego estas dos canciones se convirtieron en el leitmotiv de mi viaje, e incluso ahora, si empiezo a recordar aquellos días, o veo las fotos que hice, enseguida vuelven a sonar en mi cabeza.
A las doce abrimos el champán, y después de haber escuchado el largo discurso de Putin que se mostró muy optimista, brindamos y abrimos nuestros regalos. Uno de los regalos que me hizo mi hermana me emocionó tanto que estuve a punto a llorar. Era simplemente un imán de los que se cuelgan en el frigorífico, tenía dibujado un tejón o un mapache que llevaba un montón de maletas. Y decía: «В любой непонятной ситуации лети в Петербург». «
En cualquier situación difícil de manejar vuela a Petersburgo”.
Mi hermana se fue a dormir pronto, y mi madre y yo nos quedamos a ver el concierto donde ella conocía a todos los cantantes porque no pierde ni una sola actuación de los chicos de “Golos”. Nos servimos las tartas, una de chocolate, miel y crema de smietana que se llama “Pancho” y es muy conocida y querida por la gente últimamente, y otra de frutas del bosque. A mí me gustó más la segunda.
En la calle empezaron a oírse las primeras explosiones de petardos que no pararon hasta la madrugada, y como no tenía sueño, me quedé sola en la cocina con el medio vaso del Rioja que quedaba. No quería que terminara aquella noche tan especial, la segunda nochevieja especial en los diez años que no vivo en Píter. La recordaré durante toda mi vida.
Lo típico es pedir algún deseo mientras se dan las campanadas en el reloj del Kremlin. Esta vez no pedí nada. Lo único que quiero es que todo esté igual que ahora, que todos estemos como ahora, nada más.
La_profe.